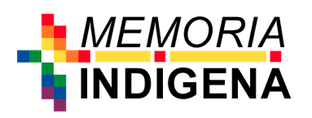Las historias, pequeñas y grandes, sostienen nuestras comunidades y enmarcan y dan forma a las realidades que habitamos, al mundo que recibimos. Las historias interpretan nuestro pasado para formar nuestro futuro. Las historias forman la percepción, forman la identidad. En “I Saw Ramallah”, el poeta palestino Mourid Barghouti nos recuerda el poder de las historias para desposeer a la gente: “Es fácil desdibujar la verdad con un simple truco lingüístico”, señala Barghouti, “comienza tu historia con ‘En segundo lugar’… y el mundo se pondrá patas arriba. Comienza tu historia con ‘En segundo lugar’ y las flechas de los pieles rojas son los criminales originales y las armas de los hombres blancos son las víctimas. Basta con comenzar con ‘En segundo lugar’ para que la ira del hombre negro contra el blanco sea bárbara. Comienza con ‘En segundo lugar’ y Gandhi se convierte en responsable de las tragedias de los británicos”.[1]
Si empezamos la historia de las personas en su viaje migratorio con el cruce de inmigrantes, migrantes, solicitantes de asilo o refugiados desde sus tierras ancestrales hasta su reasentamiento actual, perderemos las aldeas devastadas por la guerra, las hambrunas que mataron a miles de personas, los campos y ríos envenenados por la codicia de las corporaciones multinacionales que contaminan y destruyen la tierra en busca de ganancias, la opresión generacional y la guerra que desheredaron al resto. Si empezamos con la impotencia de los sobrevivientes, ahora desposeídos de su hogar ancestral, con los brazos extendidos en busca de ayuda, nunca veremos nada más.
Si empezamos por “en segundo lugar”, nos perdemos la belleza, la bondad, la elocuencia, el arte, el intelecto, la capacidad, la fe, el amor y la esperanza. Si empezamos por “en segundo lugar”, nos perdemos nuestra culpabilidad en los sistemas económicos, políticos, religiosos y sociales que han creado y siguen contribuyendo al nexo global de opresión y explotación que causa hambre, conflicto y enfermedad, las causas manifiestas del desplazamiento en todo el mundo. Si empezamos por “en segundo lugar”, nos perdemos el hecho de que la pobreza y el hambre son el resultado de nuestras propias decisiones, que ninguna de ellas es inevitable y que ambas pueden revertirse y resolverse en el transcurso de nuestra vida.
Si se empieza por “en segundo lugar”, las personas se convierten en una sola historia; son desposeídas y se convierten en “otras”. La escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie habla del peligro de las “historias únicas” y de los indicadores de poder que operan en ellas. “El poder es la capacidad no sólo de contar la historia de otra persona, sino de convertirla en la historia definitiva de esa persona”, dice Adichie. “La consecuencia de la historia única es ésta: priva a las personas de dignidad. Hace que sea difícil que reconozcamos nuestra humanidad igualitaria. Hace hincapié en lo diferentes que somos en lugar de en lo similares…. Las historias importan. Muchas historias importan. Las historias se han utilizado para desposeer y difamar, pero también se pueden utilizar para empoderar y humanizar. Las historias pueden quebrantar la dignidad de un pueblo, pero también pueden reparar esa dignidad rota”.[2]
El Evangelio restaura la dignidad de las personas como portadores de la imagen de Dios. De principio a fin, esa es la historia cristiana. Y es exactamente por eso que el trabajo de Memoria Indígena es tan crucial para la renovación del reino de Dios: porque las historias contadas correctamente restauran la dignidad. Este verano tuvimos la oportunidad de ver nuevamente el compromiso inquebrantable de las personas que se oponen a los “poderes del mundo”, comprometidas a ver a los demás como portadores de la imagen de Dios.
Desde La Tagua, Santa Marta, Magdalena, hasta Cali y Medellín, los coordinadores locales de Memoria Indígena, trabajando en alianza con líderes de los pueblos Wiwa, Nasa y Embera, nos invitaron a un pequeño equipo de Wheaton College, en Norteamérica, a acompañarlos en su solidaridad con aquellos cuyos territorios han sido destrozados, cuyas tierras han sido devastadas, con comunidades y pueblos que han sido desposeídos durante generaciones en busca de ganancias y en nombre del “progreso”; personas cuyas lenguas, costumbres y forma de vida siguen estando amenazadas. Desde los campos envenenados del norte hasta los campos de refugiados al aire libre de Medellín, fuimos testigos de la difícil situación de los pueblos indígenas y del arduo trabajo de los cristianos que han tomado en serio la responsabilidad única de revertir esta “otredad”, este despojo generacional. Fuimos testigos de los esfuerzos de nuestros hermanos y hermanas por restaurar la dignidad rota y convertirse en comunidades acogedoras dentro de las cuales las personas puedan avanzar en el camino de recuperar la humanidad que les ha sido despojada.
Durante unos pocos días este verano fuimos invitados a dar testimonio una vez más del significado social del evangelio. Dimos testimonio del trabajo de las comunidades cristianas que se han comprometido a reexaminar continuamente las narrativas que nos contamos sobre nosotros mismos, los demás, la Buena Nueva y Dios. Dimos testimonio del trabajo de los cristianos que reconocen que su historia comienza con “Primeramente”, no con “En segundo lugar”. Porque “en el principio” está el Dios que es amor (1 Juan 4:7), el Dios que ama (Juan 3:16), el Dios que crea a los seres humanos para que sean portadores de la propia imagen de Dios (Gn 1:26-27). Éstas son, en verdad, Buenas Nuevas para los sobrevivientes, los desposeídos, para todos los que continúan siendo deshumanizados por el poder de los poderosos.
[1] Barghouti, Mourid. Ra’aytu Ram Allah (I Saw Ramallah). Translated by Ahdaf Soueif (Cairo: The American University, 2000), 178.
[2] Adichie, “The Danger of the Single Story.”
Autor: George Kalantzis, Profesor de Teología, Wheaton College
*Esta reflexión es una de una seria de reflexiones escritas por profesores de Wheaton College sobre su visita a Colombia donde participaron en un encuentro de líderes indígenas organizado por Memoria Indígena para conversar sobre el acompañamiento pastoral a líderes indígenas cristianos en contextos de conflicto y violencias.