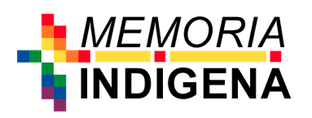Algunos seguidores de Juan, tras escuchar sus advertencias y su llamado al arrepentimiento, le preguntaron: “¿Cómo, pues, viviremos?”. Y cuando la iglesia empieza a escuchar las voces indígenas, algunos nos planteamos la misma pregunta. Mis amigos indígenas me han demostrado claramente que, en última instancia, esta pregunta debe responderse en comunidad y con fundamento. Y quienes hemos estado del lado del privilegio y el poder en la iglesia y en la historia debemos empezar por escuchar, y luego, eventualmente, dialogar, permitiendo que quienes han sido crucificados por la iglesia occidental lideren el camino hacia una nueva visión, o quizás un retorno a la antigua, de cómo debemos vivir.
En una conversación que nuestro equipo tuvo en febrero, Juana, la mujer que vieron en el video esta mañana, nos contó cómo las mujeres aymaras, al tejer, a veces se dan cuenta de que algo no les quedó como querían y se detienen, deshacen todo y empiezan de nuevo. Pero lo interesante es que, al volver a empezar, crean un patrón completamente nuevo y terminan creando algo completamente distinto con los mismos hilos deshechos.
En los años que he compartido con mis hermanas y hermanos cristianos indígenas y con otros pueblos indígenas, y los he escuchado, he llegado a comprender que si la iglesia toma en serio sus voces, si tomamos en serio la historia de nuestra relación, no podemos simplemente remendar las partes feas del tapiz que hemos tejido. Debemos desentrañarlo todo. Luego, retomar los hilos y comenzar a tejer algo nuevo.
En otras palabras, cuando quienes tenemos privilegios y poder en la iglesia, la sociedad y la historia preguntamos a nuestro prójimo indígena cómo podemos caminar juntos de forma más sana, las conclusiones a las que llegamos no pueden limitarse a esforzarnos más en la comunicación intercultural, a contextualizar mejor nuestro mensaje o práctica, a incluir voces más diversas en nuestras instituciones, a contribuir más a las causas indígenas, o incluso a celebrar más eventos como este. Todo esto puede ser importante y necesario, pero en última instancia, lo que nuestros hermanos y hermanas indígenas nos invitan a hacer es recordar que la obra del reino se centra en la sanación y la reparación de las relaciones, y que toda la creación es sagrada y está interconectada, por lo que este proceso de sanación también está conectado con todas las cosas. Si comenzamos a tejer juntos desde allí, debemos preguntarnos, en estas acciones que queremos emprender juntos, cómo estamos trabajando juntos de una manera que no solo conduzca a un mundo más justo y pacífico, sino que, en el proceso, a lo largo del camino mismo, cómo estamos aprendiendo a relacionarnos de maneras que sanen y aporten plenitud.
En ese caso, necesitamos hablar del poder en nuestras relaciones, porque transformar los sistemas se trata, en última instancia, de transformar las relaciones entre las personas y los lugares que los configuran. Y luego necesitamos trabajar juntos en acciones concretas que podamos emprender en solidaridad con los pueblos indígenas, que nos lleven a todos hacia nuevas formas de convivencia que puedan generar prosperidad para toda la comunidad de la creación. Al abordar esta cuestión de las dinámicas de poder en nuestros esfuerzos misionales colaborativos, esto debería llevarnos más allá de las cuestiones de inclusión o de escribir y hablar sobre la teoría decolonial hacia cuestiones de verdaderas consecuencias materiales y políticas. Preguntas como: ¿Cómo están nuestras misiones e instituciones eclesiásticas arraigadas en este sistema de capitalismo global que explota a las personas y al planeta y, en última instancia, conduce a la destrucción? El tiempo que he dedicado a escuchar a mis vecinos indígenas me ha llevado a preguntarme: ¿hasta qué punto nuestras instituciones cristianas sirven para lavar el dinero y la riqueza generados por la explotación y el sufrimiento de otras personas y de la tierra? ¿Qué costo está dispuesta a pagar la iglesia para desentrañar el complejo industrial eurocéntrico de misiones y teología y permitir que nuestros vecinos indígenas (y otros) nos guíen en la creación de algo nuevo?
Lo que he aprendido es que tan esencial como el análisis crítico del sistema y el desmantelamiento de las maquinaciones de la opresión es la formación de nuevas formas de ser que conduzcan al florecimiento de todas las cosas. Esto sucede mediante una solidaridad profunda (Jorg Reiger), o una solidaridad encarnada (Laricia Hawkins), lo que significa que lo que escuchamos y vemos de personas como nuestros parientes indígenas debería impulsarnos a respuestas materiales, políticas y encarnadas reales.
Un ejemplo: muchos amigos indígenas que conozco han señalado que aprecian que algunos sectores de la iglesia en estados coloniales están empezando a reconocer la presencia de los pueblos indígenas en la tierra. O agradecen las disculpas de algunas iglesias por su historia colonial. Pero no ven cambios reales en la vida de sus comunidades y se preguntan: ¿qué está haciendo la iglesia más allá de esos gestos simbólicos? ¿Quién controla aún la tierra y sus riquezas? ¿Qué reparaciones se están ofreciendo?
Entonces, ¿por dónde podemos empezar? Debemos empezar escuchando atentamente y también estar juntos. Y escuchamos no con el objetivo de aprender a comunicar mejor nuestro propio mensaje, sino para aprender primero de ellos.
Un par de cosas sobre escuchar:
- Cómo escuchamos. Cuando escuchamos a los pueblos indígenas, debemos creerles. Debemos respetar su comprensión de nuestra relación, permitirles definir los límites de
la misma y creerles cuando nos digan que los hemos violado. No debemos descartar su versión de la historia, sus sentimientos ni su opinión sobre nuestra relación.
No debemos ponernos a la defensiva. (Ej: «No todos los misioneros son malos», interrumpiendo la conversación). - Desde dónde escuchamos. Espacios como este hoy pueden ser buenos e importantes. Pero la invitación de nuestros parientes indígenas es “vengan y vean”. Los pocos en la iglesia occidental que se esfuerzan por escuchar las voces indígenas a menudo lo hacen invitándolas a nuestros espacios. Pero debemos hacer el esfuerzo de escuchar en su espacio. Dedicar tiempo allí.
No solo debemos visitar los espacios indígenas, sino también aprender a desenvolvernos en sus espacios epistemológicos. Debemos esforzarnos por aprender a escuchar en sus términos, aprendiendo las formas indígenas de enseñar, aprender y construir significado. No solo porque hay tanta riqueza allí, sino porque la iglesia occidental (y la sociedad) siempre ha esperado que los demás se ajusten a nuestras epistemologías eurocéntricas, traduciendo todo a lenguajes y lógicas coloniales y, a menudo, negándose a dialogar si nos sentimos incómodos. Dejamos en manos de la pareja indígena la responsabilidad de hacernos sentir seguros sin siquiera considerar cómo se sienten ellos.
Al escuchar, necesitamos saber cómo discrepar: necesitamos personas dispuestas a integrarse en el desequilibrio de las diferentes visiones del mundo con una curiosidad que permita una escucha y un aprendizaje más profundos, y nuevas maneras de caminar. Pero para que este tipo de diálogo se dé con la libertad de tejer un nuevo tapiz o recorrer juntos un nuevo camino que traiga sanación, no debemos ignorar la cuestión del poder.
En última instancia, ¿cómo afectan el poder y los recursos institucionales y económicos de las personas a nuestras relaciones? Hemos escuchado muchas veces a los socios indígenas criticar a las misiones occidentales que prefieren realizar más “investigación-acción participativa” en sus actividades o “empoderar a los líderes de las iglesias locales”, pero saben que, en última instancia, quienes deciden dónde asignar los fondos son quienes tienen el poder. ¿Estaríamos dispuestos a permitir que quienes decimos ser nuestros socios y colaboradores en la labor misional de la iglesia decidan a quién se le paga y cuánto? ¿O a dónde asignamos los fondos? ¿Estaríamos dispuestos a desinvertir de donantes cuya riqueza proviene de la explotación de la tierra y las personas, la guerra, la historia colonial, etc.? (incluidos los gobiernos). Podríamos decir mucho más sobre este tema, pero debemos avanzar por ahora.
Estas preguntas son solo un ejemplo que nos lleva a comprender que, si queremos abordar la cuestión del poder en nuestra relación y colaboración, debemos dar espacio a las comunidades indígenas para que definan la agenda. Ellas deciden cómo deben ser las reparaciones, el arrepentimiento y el perdón. Y debemos actuar en solidaridad para avanzar en esos objetivos.
Por lo tanto, en resumen, aprender a tejer juntos como co-aprendices y co-creadores en el camino hacia la reconciliación y la vida plena implica la necesidad de un diálogo continuo que busque comprender mejor nuestras historias y nuestro presente para imaginar un futuro reconciliado. Guiados por el amor, necesitamos crear espacios donde todos se sientan seguros y en paz para cuestionar, profundizar y reconstruir la dinámica de nuestras relaciones y los discursos que las rodean. Y debemos actuar con una solidaridad profunda y costosa.
Este trabajo requiere mucho tiempo. Y para algunos puede ser costoso. Muchos podrían decir que estas cosas parecen demasiado grandes, demasiado complicadas o simplemente demasiado largas. Quiero concluir observando dos cosas sobre este punto:
1) Para quienes dirían que esto es demasiado complicado o que ya hemos causado demasiado daño y que es mejor evitar involucrarnos más y causar más daño, creo que debemos ser más optimistas. Para tener una convivencia verdaderamente intercultural y descolonial que nos lleve a la sanación y a una vida plena, simplemente es necesario crear espacios donde podamos intentar dialogar, y debe haber personas (de cada grupo) que asuman la carga y el riesgo de intentar la comunicación y la comprensión mutuas.
Intentar dialogar no presupone que siempre alcanzaremos el entendimiento mutuo o la reconciliación, ni el objetivo debe ser la convergencia de ideas, significados, ni siquiera teologías o doctrinas. El objetivo del diálogo no es la eliminación de las diferencias. No debemos dar por sentado que lograremos acercarnos a nuestro objetivo, ni ser ingenuos ante el riesgo de causar más daño. Pero, si tenemos un corazón humilde, incluso un diálogo fallido o conflicto puede generar una mayor comprensión y guiarnos hacia la sanación. Quizás tengamos que desentrañar un poco ese tejido y empezar de nuevo.
El desafío, dada nuestra historia, es ¿quién establece las condiciones para ese diálogo? Para mí, la respuesta es que, la iglesia eurocéntrica dominante necesita tomarse un tiempo para guardar silencio y simplemente escuchar.
2) Uno podría pensar que la tarea es demasiado “complicada” porque lograr una verdadera justicia requerirá más de lo que quienes tienen privilegios están dispuestos a dar. Pero, reflexionemos un momento sobre lo que tenemos que dar:
- He aprendido mucho de mis amigos indígenas sobre la generosidad y cómo podemos ser generosos porque todo pertenece al Creador. Gracias al don de la creación, estamos llamados a compartir. Pues, todos podemos ver lo que le ha sucedido al planeta desde que permitimos que las personas se apropiaran de la tierra.
- Además, si creemos en la visión de Dios de sanación y vida abundante para toda la creación y tomamos en serio el recordatorio de nuestras hermanas indígenas sobre la interconexión de todas las cosas, lo que doy por el bien de mi prójimo es, en última instancia, también por mi propio bien, porque nuestro bienestar está ligado al de los demás.
- Asimismo, cuando aprendemos de nuestra historia (los orígenes de mi privilegio y riqueza), lo que estamos llamados a dar no es un sacrificio de nuestra parte, porque eso supondría que lo que tenemos es justa y equitativamente nuestro. El precio que debemos pagar no es un sacrificio, sino que es una forma de hacer justicia.
Es por eso que el qué y el cómo de nuestra donación y la reestructuración de nuestras relaciones no pueden ser definidos por nosotros mismos, de lo contrario continuaremos centrándonos en nosotros mismos y nos negaremos a renunciar al poder de definir nuestra relación con/sobre nuestros hermanos y hermanas indígenas (este es el principal problema con las instituciones de la iglesia hoy que dicen que quieren descolonizar sus relaciones con sus socios misionales).
Nuestro trabajo actual debe gestarse en una comunidad de diálogo y práctica donde quienes más han sido y están siendo perjudicados por los sistemas de este mundo y la vinculación de la iglesia con ellos, estas personas moldean nuestra visión colectiva, definen los términos de nuestra relación y, por lo tanto, nos ayuden a saber cómo utilizar mejor nuestros recursos políticos, culturales y económicos/materiales para sanar nuestras relaciones.